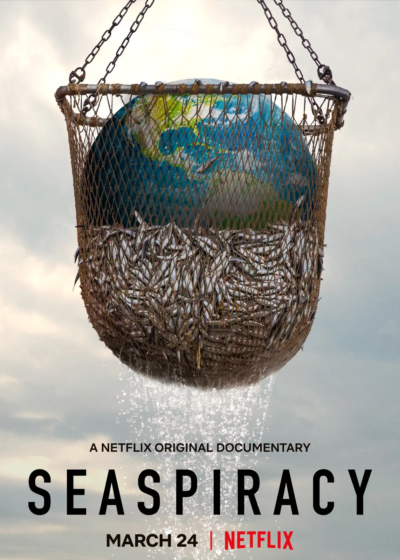Es la 1 de la madrugada y estoy a kilómetros de mi cama, escondida detrás de un muro de árboles en un bosque oscuro como la boca de un lobo junto a 3 hombres enmascarados, que hablan en un tono apenas audible mientras esperamos entrar en una granja de pollos.
No es mi excursión habitual de los sábados por la noche, ni mi primera excursión ideal desde el encierro, y no puedo evitar pensar en todas las cosas que preferiría estar haciendo en este momento: dormir, leer un libro, acariciar un gato, ver imágenes de las granjas industriales y contarle a la gente lo horribles que son desde una distancia segura y cómoda; prácticamente cualquier cosa menos entrar en una.

Pero estoy aquí porque estoy convencida de que las granjas industriales son uno de los peores lugares que pueden existir y porque me cuesta creer que todavía existan. Conduciendo por las tranquilas carreteras rurales de los alrededores, admirando lo brillantes que son las estrellas lejos del resplandor de la ciudad, nunca sabrías que 200.000 seres sensibles están escondidos a pocos metros viviendo vidas de tormento interminable.
Respirarías el aire fresco de la noche y te dirías a ti mismo que las granjas del Reino Unido son espacios humanos, pacíficos y al aire libre y, convenientemente, los sistemas que pagamos para matarlos han hecho posible que creas esta falacia. Por eso, cuando VFC me invitó a ir detrás de las puertas de una granja industrial para ver las condiciones de vida que soportan el 95% de los pollos criados para el sacrificio en el Reino Unido, estaba segura de que no sería tan malo como las imágenes grabadas a fuego en mi cerebro por las investigaciones encubiertas o los documentales, pero me sentí obligada a comprobarlo.

Mark”, un investigador encubierto a tiempo completo y experto en las normas, reglamentos y rutinas específicas de la vida en las granjas industriales, que ya se ha arrastrado por esta granja en plena noche, nos indica que no hay moros en la costa y nos hace señas para que le sigamos fuera del bosque hasta un gallinero. Él mismo espera en el bosque, armado con un walkie talkie y con una compostura fría que sólo puede provenir de años de arrastrarse sigilosamente por los lugares más estresantes de la tierra. Lo hace durante todo el año, entrando en granjas industriales para exponer las horribles condiciones en las que se crían los animales de granja en el Reino Unido. Más tarde, le pregunto si a sus padres les preocupa que haga el trabajo que hace y me dice que su familia no aprueba su trabajo, que es más sencillo cuando simplemente no hablan de ello. Consideran que sus opiniones son demasiado radicales, que la profesión que ha elegido es demasiado extrema. Pero la realidad que expone no es extrema; es la norma del sector.
Fuera del gallinero, Matthew, el fundador de Veganuary y VFC, que ha organizado esta excursión, nos entrega a Chris, nuestro camarógrafo, y a mí, trajes protectores de plástico azul y protectores para los zapatos. Por razones sanitarias –“ normas de seguridad alimentaria para mantener limpias a las gallinas”, explica, y detecto una nota de ironía en su voz que comprendo plenamente en el momento en que abrimos la puerta.
Nos detenemos y hacemos una pausa una vez atravesada la puerta para contemplar 25.000 pollos amontonados bajo un mismo techo. Hay que hacerlo; es abrumador. Es un caos. Tantos cuerpos apilados en un solo espacio, sin jaulas, sin cajas, sin refugio, sin posibilidad de un respiro momentáneo del caos absoluto de miles y miles de pollos asustados que se pisotean unos a otros. Es imposible imaginar que cada uno de estos cuerpos emplumados sea un individuo, pero si se mira más de cerca se verá que lo son. Junto a mi pie, una gallinita picotea alrededor de mi zapato con avidez, aparentemente ajena al peligro que suponen los de mi especie. Otro intenta acicalarse las plumas de las alas, aunque su parte inferior esté manchada de heces, quizá la muestra de optimismo más triste que he visto en todo el año. Pienso en mi gata, que se acicala con la misma precisión, y en lo mucho que me preocupaba dejarla al cuidado de un amigo durante la noche. Es extraño lo mucho que miramos a los ojos de los animales con pelaje y cálidos ronroneos apelando a formas de hacerlos felices, y lo fácilmente que bloqueamos los gritos desesperados de los que tienen plumas detrás de las paredes de las granjas industriales.
Hay algo que he olvidado decir al equipo de VFC: soy increíblemente aprensivo. No me llevo bien con los animales muertos. Incluso cuando era niña, mucho antes de descubrir el vegetarianismo o el veganismo, el pasillo de la carne siempre me hacía llorar. Doy un salto cuando veo una gallina de espaldas, con la piel roja y sin plumas por el amoníaco en el que ha estado durante semanas, con la respiración entrecortada. Está a horas de la muerte, quizá a momentos. Matthew me invita a acercarme a ella y ayudarla a ponerse en pie, pero me asustan sus heridas supurantes, su expresión de sufrimiento, así que me quedo atrás y observo cómo la gira cuidadosamente sobre su parte delantera e intenta ayudarla a ponerse en pie, pero ella no tiene ningún deseo de volver a levantarse. Renunció a la vida cuando se desplomó de espaldas sobre el polvo empapado de amoníaco que tenía a sus pies, ¿y por qué no iba a hacerlo? Probablemente habrá vuelto a caer donde estaba en unos minutos, dice Matthew, explicando que las gallinas se crían a un ritmo 4 veces superior al de los años 50 y sus patas no están diseñadas biológicamente para soportar su volumen antinatural. La dejamos, sabiendo que por la mañana estará muerta, tirada casualmente a la basura, sólo una estadística, una vida de sufrimiento privado e inútil.

Ya sólo quiero llegar al final de este gallinero y salir por la puerta para poder hacer algo al respecto y no tener que mirar a la cara a estas pobres criaturas condenadas. Avanzo unos pasos entre las agitadas gallinas que se empujan unas a otras, pero cada par de metros se dispersan para revelar más muerte y ésta sólo parece volverse más sombría a cada paso. Incluso a Matthew le resulta difícil de digerir. “Eso es asqueroso”, dice, mientras señala un cadáver de pollo que ha sido aplastado en el suelo, como un diagrama anatómico laminado de un pollo que podrías ver en un cartel en el veterinario. “Es como una película de terror”. Cierro los ojos por un momento, tratando de recomponerme en el centro de todos estos animales muertos, moribundos y a punto de morir, y me siento totalmente perdido, el tipo de pérdida que sientes cuando tienes 3 años y pierdes de vista a tu madre en un supermercado gigante y miras a tu alrededor con pánico, con la clara sensación de que eres demasiado pequeño para navegar por este mundo, que nunca encontrarás el camino de vuelta a la seguridad. ¿Cómo hemos creado este lío? ¿Cómo podemos fingir que esto está bien? ¿Cómo podemos decir “no me muestres eso, vas a arruinar mi ensalada de pollo” cuando tu ensalada pasó 6 largas semanas en el infierno total sólo para que te olvides de que incluso comiste una ensalada de pollo a la hora de la cena? Hay algunas cosas que, como adultos, tenemos que mirar. Abro los ojos y me obligo a mirar donde Matthew está señalando; a 3 pollos que canibalizan a otro que se ha rendido por completo. Sus párpados empapelados parpadean a cámara lenta mientras mira directamente al techo, como si pudiera ver a través de él el majestuoso manto de estrellas, mientras otras gallinas picotean y pican sus llagas supurantes, y me pregunto si sabe que la próxima parte será pacífica y no habrá más dolor.
“Bien, creo que he terminado”, les digo a Matthew y a Chris, después de un rato caminando entre la miseria, intentando no pisar las patas enroscadas de los pájaros caídos, como si eso supusiera una diferencia, y ellos asienten sombríamente diciendo que se reunirán conmigo fuera. Van a seguir buscando durante un tiempo, para intentar captar más vidas ocultas de dolor, para intentar que su sufrimiento sea menos inútil obligando a otros adultos a echar un vistazo. En cuanto cierro la puerta del gallinero, me permito un suspiro de alivio.

Me quito el incómodo traje azul de protección y se me escapa un bufido involuntario al recordar que nos lo pusimos por una cuestión de limpieza, para asegurarnos de no contaminar los pollos llenos de orina, mierda y enfermedades que se servirían para alimentar a la nación. Abro la puerta para salir al exterior, el aire fresco de la noche es un bálsamo tranquilizador y, de repente, el alivio que siento se ve atenuado por la culpa, porque soy libre de dejar todo ese dolor detrás de una puerta pesada e insonorizada y los animales no lo son, y hay algo tan injusto en eso cuando no han hecho nada en absoluto para justificar una crueldad tan insensible y sistemática. Volvemos caminando por el bosque, en silencio, y miro las estrellas, y siempre admiraré las estrellas sin importar la situación, pero es injusto que esos animales sufran y mueran en la oscuridad, es injusto que sigamos sometiéndolos a vidas de miseria incesante cuando tenemos tantas alternativas deliciosas. Es injusto que el cielo sea tan vasto, pacífico y generoso y que haya más estrellas en la Vía Láctea que pollos en las granjas industriales, pero que esos pollos nunca lleguen a verlas.
Volvemos al hotel en el que nos alojamos a las 4 de la mañana y al encender el teléfono me encuentro con 11 llamadas perdidas y una avalancha de mensajes de texto de mi madre, a la que sabía que no debía haberle contado nada de esta excursión. Le devuelvo el mensaje, le aseguro que estoy bien, le digo que está loca y que preocuparse sólo significa sufrir dos veces y que ya hay demasiado sufrimiento innecesario. Estoy bien, estoy a salvo, nunca estuve en peligro, tres hombres adultos habrían venido en mi ayuda si me hubiera golpeado un dedo del pie, pero nadie salvaría a los pollos. Nadie conocería su dolor ni los conocería más allá de un número. Nadie se preocupó de que todos esos pequeños seres estuvieran en peligro y nadie escuchó los gritos que emitían todos los días de su corta y brutal vida.

Y nadie escucha sus gritos de angustia como una campana de alarma que señala los peligros que se avecinan si seguimos permitiendo que estos lugares sigan existiendo. Peligros como la gripe aviar H5N1 que evolucionó en las granjas industriales y tiene una tasa de mortalidad del 60%, y el hecho de que la ganadería industrial ha causado la mayoría de las nuevas enfermedades infecciosas en los seres humanos en la última década. Peligros como la deforestación, porque importamos 3,3 millones de toneladas de soja al año y destinamos el 60% a la industria avícola. Peligros como la fauna local y la biodiversidad dañada por las granjas avícolas que contaminan los ríos circundantes. Peligros como las decenas de miles de animales que viven en condiciones que requieren antibióticos sólo para mantenerlos vivos, hacinados constituyendo un grave riesgo de pandemia, en un sistema que utiliza más alimentos de los que devuelve, impulsando la deforestación y el cambio climático, y todo por un producto que no necesitamos.
Me meto en la cama blanca del hotel y envío una oración para que pronto desmantelemos este sistema roto y susurro en la oscuridad a los pollos, que hace tiempo que están muertos mientras escribo esto, cuyos sucesores, y los sucesores de los sucesores también están muertos, que lo siento. Pero sé que mis palabras no tienen sentido y que cada día que permitimos que continúe la ganadería industrial traicionamos a esos pollos, al planeta y a nosotros mismos, y que ya sabemos mucho mejor y estamos bendecidos con los medios para crear y elegir alternativas éticas, sostenibles y saludables. En palabras de T. S. Eliot: “Después de tal conocimiento, ¿qué perdón?”